No habían pasado ni cuatro días. Varios de los edificios más icónicos de Estados Unidos se habían convertido en un amasijo de escombros humeantes tras ser embestidos por aviones de pasajeros que habían sido secuestrados en pleno vuelo. Dentro de aquellas ruinas -que arderían silenciosamente durante más de tres meses-, había casi 3.000 cadáveres, convirtiendo aquel pentecostés perverso en el atentado terrorista más mortífero conocido hasta la fecha. Era 15 de septiembre del 2001, y el Gabinete del presidente George Bush Jr. se hallaba reunido en Camp David para discutir la previsible respuesta contra Al Qaeda, el grupo yihadista responsable del ataque; y también contra el régimen talibán que la acogía en territorio afgano. Los mandatarios habían sustituido las tradicionales chaqueta y corbata por abrigos y sudaderas informales, pero sus expresiones revelaban la seriedad del momento.
Fue entonces cuando el número dos del Departamento de Defensa, el sinuoso Paul Wolfowitz, sugirió algo sorprendente: atacar Irak. El presidente rechazó la idea de forma algo arisca, y Wolfowitz dejó caer el tema.
Entre aquellos que presenciaron este episodio con una mezcla de intranquilidad e irritación estaba el flamante Secretario de Estado, Colin Powell. Este sabía que Wolfowitz jamás habría preguntado aquello sin el apoyo de su superior, el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld. Y Rumsfeld parecía tener las cosas claras. Desde el mismo día de los atentados, llevaba sondeando a sus colegas si aquel ataque no presentaba, en palabras textuales, una “oportunidad” para invadir Irak. “¡Pero qué coño!”, estallaría Powell ante el general Hugh Shelton, “¿En qué están pensando estos tíos? ¿No puedes meterlos en vereda?” Shelton le aseguró que lo estaba intentando. Pero no era fácil. Si Powell quería contenerlos, le esperaba una larga y ardua batalla; una que no estaba seguro de poder ganar.
El veto a los homosexuales
Este 18 de octubre de 2021, Colin Powell se convirtió en la enésima víctima de la pandemia. Hijo de inmigrantes jamaicanos y criado en el turbulento Bronx de Nueva York, Powell había ido ascendiendo por el escalafón militar hasta llegar a ser, con la victoria de George W. Bush en el año 2000, el primer Secretario de Estado negro en la historia de EEUU. Era conocido por su “Doctrina Powell” (una filosofía militar que implicaba no tratar de ocupar o reconstruir naciones con las que se hubiera chocado una vez se ganara la contienda) y también por posiciones extremadamente conservadoras como la que le hizo amenazar con dimitir del Estado Mayor en 1993 si el presidente Clinton trataba de levantar el veto a los homosexuales en el ejército.
Con su grueso corpachón, su uniforme cargado de insignias y su cara de concentración ceñuda adornada por unas gafas de oficinista, Colin Powell tenía inevitablemente el aspecto de un actor secundario, del espadón metomentodo que irrita al valeroso protagonista de las películas de acción de Hollywood. Pero Powell, por el contrario, era un hombre muy popular entre el electorado americano; tanto que había estado a punto de presentarse a las primarias del 96.
Y sin embargo, en su nuevo e importante cargo dentro del gobierno Bush, estaba a punto de perder la partida contra un gabinete compuesto por las personas menos populares y carismáticas que uno pudiera imaginar.
Ya desde los años setenta, cuando era secretario de Defensa en el Gobierno conservador de Gerald Ford, Rumsfeld había defendido el uso de la guerra como una herramienta esencial de la política
Tres de ellas contaban ya con un largo recorrido político. El primero era Donald Rumsfeld, con su melena encanecida peinada hacia atrás y su rostro arrugado en una eterna sonrisa cansada. Todo ello, sumado a sus gafas, le daba ciertos aires de profesor; pero sus lecciones resultaban indigestas para más de uno. Ya desde los años setenta, cuando era secretario de Defensa en el gobierno conservador de Gerald Ford, Rumsfeld había defendido el uso de la guerra como una herramienta esencial de la política. Para él, la guerra no era algo con lo que amenazar para favorecer el paso de la diplomacia, no era algo que concibiera como un último recurso. Era una vía válida y deseable a la hora de dirimir las espinosas cuestiones en la arena internacional.
Rumsfeld, en otras palabras, era lo que se conoce en política como un “halcón”, un belicista. Durante su etapa como secretario de Defensa de Ford, no tardó en ofrecerle trabajo en la Casa Blanca a un ambicioso becario, un hombrecillo de rostro olvidable, calva pulida y flecos de pelo funcionarial. Su nombre era Dick Cheney. Este dúo pronto le demostraría a Washington su potencial para la conspiración florentina. En lo que pronto se conocería como “la masacre de Halloween” de 1975 –tres años de que apareciera la célebre película slasher del mismo nombre–, aquella camarilla provocó la caída súbita de todos sus rivales políticos en el Gobierno, incluyendo al todopoderoso Secretario de Estado Henry Kissinger, al que Rumsfeld acusaba de ser un pacifista acomplejado a cuenta de su política de distensión con los soviéticos.
Un segundo presidente
Un cuarto de siglo después, Rumsfeld y Cheney volvían a estar juntos en el Gobierno, acompañados de un tercer “halcón” llamado Paul Wolfowitz. Contaban, en esta ocasión, con mucha más fuerza que entonces. Porque el presidente George Bush hijo, un novato en el mundo de la política que apenas había vivido un solo mandato como gobernador de Texas antes de lanzarse a conquistar la Casa Blanca, acababa de ganar las elecciones por la mínima. Y Cheney era su vicepresidente.
Pero al contrario que otros vicepresidentes, cuyo cargo era más bien decorativo, Cheney había logrado ampliar considerablemente sus funciones. Conocía bien a Bush y sabía que se trataba de un hombre volcado en el cristianismo metodista tras haber superado una crisis de alcoholismo. Cheney fue animándole a centrarse en políticas de corte religioso -que iban desde ayudar a los necesitados hasta combatir el matrimonio homosexual, la investigación con células madre y el aborto– mientras la vicepresidencia, convenientemente, se hacía cargo de todo lo demás y tomaba las riendas de la política energética y de Exteriores. Cheney sabía que Bush no tenía experiencia alguna en este último campo. Para empezar a manejar aquella maquinaria de gobierno que no le correspondía, Cheney comenzó a moverse antes incluso de haberse anunciado la victoria electoral. Fue él, y no Bush, quien nombró a no menos de 6.000 cargos políticos en el gobierno. Su oficina se empotró en la oficina presidencial. En otras palabras, Cheney tenía la situación bajo control; por no decir la Casa Blanca al completo.
Y esto era conveniente, porque una de sus obsesiones, que compartía con Rumsfeld y Wolfowitz desde los años noventa, era la de invadir Irak. Más allá de las implicaciones políticas de una guerra -el vicepresidente creía con fervor en la figura de un Ejecutivo fuerte, que liderara tanto a la nación como al resto del mundo-, Cheney probablemente viera en ella una oportunidad para favorecer a empresas afines; a fin de cuentas, lo hacía con todo, desde la autorización para perforar petróleo en las reservas naturales de Alaska hasta la externalización de servicios en la NASA, y sus conexiones y cobros con la multinacional Halliburton están más que probadas. Pero el resto de los “halcones”, y esto es algo que pocos entendieron en su día, tenían otro tipo de motivación: una motivación ideológica.
Wolfowitz, además, lo consideraba una empresa fácil: en sus informes explicaba cómo bastaría con tomar los campos petrolíferos en la frontera iraquí para asfixiar al régimen
Concebían la invasión de Irak y la liquidación de su débil régimen, al que casi no le quedaban ya aliados en la región, como una demostración de fuerza rápida, facilona y aséptica, una que atemorizaría a otros enemigos de EEUU, estabilizaría Oriente Medio de un plumazo y le recordaría al mundo la supremacía de la política exterior americana. Era una solución mágica para todos los problemas que la diplomacia no podía resolver. Wolfowitz, además, lo consideraba una empresa fácil: en sus informes explicaba como bastaría con tomar los campos petrolíferos en la frontera iraquí para asfixiar al régimen, y eso haría que Saddam Hussein -que era un dictador bastante impopular- se viera derrocado por una revolución multitudinaria. Cuando Powell se enteró, afirmó que era una de las ideas más estúpidas que había escuchado jamás.
Y tenía razón. Porque en Irak no podía moverse nadie sin que una densa telaraña formada por once agencias de seguridad localizara y neutralizara automáticamente al infractor. Por "neutralizar" se entiende que el detenido, aparte de ser torturado con grandes dosis de creatividad (y antes de ser ejecutado), tenía que ver cómo se violaba a todos los miembros femeninos de su familia y cómo se despachaba a todos los miembros masculinos de un tiro en la cabeza, independientemente de su edad. La república iraquí había visto caer gobiernos como ningún otro régimen en el mundo y Saddam (que de hecho había participado en la liquidación de varios de ellos antes de alcanzar el poder absoluto) no estaba dispuesto a engrosar la sangrienta estadística nacional.
Si los planes de Wolfowitz eran absurdos e ingenuos, los “borradores” que Rumsfeld encargaba persistentemente al Alto Mando eran infinitamente mejores, tan detallados como él lo era obsesivo. Estos “borradores” se camuflaban como estudios preventivos, pero Colin Powell olía sus intenciones, que no eran otras que las de presionar poco a poco al presidente. “No te dejes matonear hasta hacer esto”, le advirtió Powell a Bush en una ocasión.
Powell ni siquiera tenía aliados: sólo él y John Ashcroft, el fiscal-general, no habían sido nombrados por el índice de Cheney dentro de la cúpula de gobierno. En otras palabras, estaban rodeados
El problema era que Powell no era tan querido por la Casa Blanca como por el público americano. Aquella popularidad, de hecho, era lo que le granjeaba un recelo constante por parte de su jefe, y no pocas veces se vio condenado al ostracismo institucional; lo que él llamaba “la nevera.” Esto no auguraba nada bueno en sus choques con aquellos “halcones” que habían sido capaces de perpetrar la “masacre de Halloween” tantos años antes. Powell ni siquiera tenía aliados: sólo él y John Ashcroft, el fiscal-general, no habían sido nombrados por el índice de Cheney dentro de la cúpula de gobierno. En otras palabras, estaban rodeados. Powell comenzó a sospechar que el vicepresidente había colocado a John Bolton en su ministerio para poder espiarle desde dentro. Los hombres de Cheney -que se hacían llamar “los Vulcanos”, por el dios romano de la guerra- parecían estar por todos lados.
Lidiando con la CIA
Con los devastadores ataques del 11S, aquellos “halcones” vieron la oportunidad de convencer al presidente Bush de mover ficha contra Saddam, presentando Irak como una suerte de Afganistán 2.0. Wolfowitz, de hecho, trató de responsabilizar a Irak del atentado. Pero el momento en el que el célebre trío cruzó todas las líneas rojas fue cuando los “halcones” se toparon con un obstáculo peor que el ceño fruncido de Colin Powell: los testarudos analistas de la CIA.
Los “halcones” habían acusado al régimen de Saddam de poseer armas de destrucción masiva. Saddam las había tenido en su día, de eso no había duda, y las había empleado generosamente en sus recientes genocidios contra kurdos y chiíes revoltosos, pero hacía ya tiempo que los inspectores de la ONU habían destruido aquel arsenal, concluyendo para 1998 que apenas quedaban restos inoperantes del mismo. Los analistas de la CIA rechazaban de este modo las tesis de los “halcones.” Y no sólo eso: negaban también que Saddam acogiera a terroristas de Al Qaeda.
Es cierto que el dictador había apadrinado en su día al sanguinario Abu Nidal (un nacionalista palestino responsable de cientos de muertes y no pocas ejecuciones internas) y también al MKO iraní, que atacaba con ahínco al régimen de los ayatolás, pero Saddam no tenía amigos entre los yihadistas. Además, en tiempos recientes parecía haberse cansado hasta de sus protegidos habituales: el 16 de agosto del 2002, Abu Nidal se saltó la tapa de los sesos durante una visita por parte de la policía secreta iraquí.
Cuando los “halcones” vieron que las pruebas de Inteligencia apuntaban en su contra, hicieron lo impensable. Entre los tres, organizaron la llamada Oficina de Planes Especiales, que seleccionaba pedazos de Inteligencia “cruda” (es decir, sin comprobar su veracidad) para construir el relato que ellos deseaban al margen de la CIA. Este relato intoxicó primero al presidente Bush y luego a la nación americana entera, y la invasión recibió luz verde no sólo por parte de la Casa Blanca sino también del Congreso y del Senado.
Cenó con el presidente el 5 de agosto de 2002 y le lanzó una sonora advertencia; lo que él llamaba “la regla de los grandes almacenes”: “Si lo rompes, te toca hacerte cargo de ello.”
Pero nadie podía engañar a Powell. Como Secretario de Estado, contaba con su propio servicio de Inteligencia y conocía de sobra las añagazas de sus adversarios. Así que, escurriéndose una vez más fuera de la “nevera”, cenó con el presidente el 5 de agosto de 2002 y le lanzó una sonora advertencia; lo que él llamaba “la regla de los grandes almacenes”: “Si lo rompes, te toca hacerte cargo de ello.”
Era el perfecto resumen de la Doctrina Powell: en la guerra, no destruir nunca un gobierno extranjero porque le va a tocar a uno responsabilizarse del país entero. Después de pronunciar aquellas palabras, logró convencer a Bush de buscar el apoyo de la ONU antes de mover ficha. Sin saberlo, Powell acababa de cavar su propia tumba política. Porque los “halcones” supieron convertir este pequeño revés en un jaque mate. Convencieron a Bush de que fuera el propio Powell (como responsable de Exteriores) quien hablara ante la ONU para presentar ante el mundo las pruebas falsas que la Oficina de Planes Especiales había cocinado durante todo aquel tiempo. Fue una maniobra despiadada: forzando a Powell a defender públicamente lo contrario de lo que creía, destruyeron su credibilidad como paladín de la diplomacia.
La invasión de Irak daría comienzo unas semanas después de aquel discurso ante la ONU, y en ella se disolvió la reputación de Colin Powell. Este caería definitivamente en el 2004, siendo repudiado a partir de entonces por los conservadores al revelar las maniobras de los “halcones” (y por negarse a apoyar al presidente Donald Trump) y despreciado al mismo tiempo por los progresistas a cuenta de su papel en la guerra de Irak. Pocos sabían que aquel hombre, que parecía haber caído en desgracia con todo el mundo, había formulado aquella regla tan básica pero tan eficaz a la hora de planificar una ofensiva, mucho más que los sesudos planes militares de Rumsfeld o la propaganda martilleante de Cheney; aquella “regla de los grandes almacenes”: Si uno lo rompe, tiene que hacerse cargo de ello.

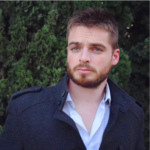

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.