La campaña electoral alemana ha estado llena de sorpresas pero su resultado final, no. Los partidos políticos han mantenido las nuevas tendencias que habían ido desarrollando a lo largo del año. Quien se veía ganando votos los ha ganado. Quien se veía perdiéndolos, los ha perdido.
Todo esto ha desembocado en una situación algo incierta porque a base de subir en intención de voto, los socialistas han rozado la victoria y, a base de descender, los conservadores han rozado la derrota; y los unos subiendo y los otros bajando han acabado por encontrarse en medio del camino.
Aun así, están lejos de quedar igualados. Según datos todavía provisionales, los socialistas son los ganadores indiscutidos del partido, superando el 25% del voto y logrando 206 escaños. Frente a su sede, la noche electoral estalló en aplausos rítmicos, acompañando los cánticos que celebraban a su candidato: "¡Olaf! ¡Olaf!"
A los socialistas les seguirían (de lejos) los conservadores, que se desplomarían hasta lograr su peor resultado histórico, quedando no obstante como segunda fuerza con 151 escaños y algo menos del 25% de voto. Estos tristes números se verían levemente reforzados con los 45 escaños que ha sacado la CSU, su partido mellizo en Baviera.
Más allá de la pareja de baile habitual, los Verdes logran, a la inversa de los conservadores, el mejor resultado de toda su historia (casi 15% y 115 escaños), el partido liberal apenas varía en sus apoyos (manteniéndose como digno aliado minoritario con un 11,5% y 92 escaños) y los nacionalpopulistas de la AfD, cuyos triunfos en elecciones anteriores resultaban del todo formidables, se estancan finalmente en su avance, bajando del 12,6% al 10% y pasando de 94 a 83 escaños. Por su parte, caen tocados de muerte los izquierdistas ultramontanos de Die Linke, partido que significa literalmente "la izquierda" y que fusiona a la parte más socialista de los socialdemócratas con los sucesores del partido único que gobernara en su día la llamada Alemania Oriental, el Estado satelital soviético que existió durante la Guerra Fría. Sin alcanzar el 5% de votos, Die Linke llegó a correr el riesgo de quedarse fuera del Parlamento, un fantasma que finalmente no se materializó.
La formación de Gobierno, sin embargo, no dependerá necesariamente de aquel que haya ganado más votos. Lo habitual es que se pacte una coalición entre distintos partidos. Y por "lo habitual" ha de entenderse una situación en la que no ha existido más que un gobierno desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que no necesitara coaligarse con otros partidos para dirigir el timón de la república. Eso ocurrió en los años cincuenta. En Alemania, gobernar significa pactar.
La campaña que todo lo cambió
La campaña electoral había resultado emocionante e impredecible, dos palabras que no se estilaban desde hacía tiempo en el país, al menos a la hora de describir unas elecciones. En esta ocasión, Alemania, como un guionista de cine al que los productores le dijeran de reescribir su obra, parecía haber borrado el libreto político de los últimos quince años y reescrito por completo los perfiles de sus facciones principales.
Hasta ese mismo año, la conservadora CDU no era más que un vehículo político para la eterna canciller Angela Merkel; una suerte de Papa-móvil adaptado a las necesidades de la lideresa, arropado siempre por una ruidosa masa de votantes directamente leales a su persona. Pero Merkel había decidido abandonar su trono eterno (siendo de los pocos líderes en hacerlo mientras la fortuna y los votantes les siguen favoreciendo) y la CDU quedaba súbitamente huérfana. El Papa-móvil se había quedado sin conductor.
Risotadas inoportunas
Sin conductor o, mejor dicho, con un sustituto algo lastimoso al volante: el candidato conservador era Armin Laschet, célebre por cometer pequeñas torpezas en campaña. Ni siquiera pudo sacar partido electoral de la visita que hizo por las zonas destruidas a causa de las mortíferas riadas de julio, y eso que las riadas en Alemania suelen ser un impulsor contundente del voto cuando se saben aprovechar, como bien constataron Gerhard Schröder en el 2002 o Helmut Schmidt en el 62. Por su parte, la visita de Laschet se malogró cuando el candidato soltó unas risotadas despreocupadas con un colega que fueron reinterpretadas, rápida y oportunamente, como una falta de respeto hacia las víctimas.
Si el candidato conservador tenía un problema, aun así, este era su extrema debilidad política. Laschet intentó contener los avances de uno de los rivales más audaces dentro del partido, Markus Söder pero, a pesar de lograrlo, su autoridad quedó gravemente herida. Su descenso en las encuestas era tan notorio que la propia Merkel, inicialmente decidida a no participar en el rifirrafe de la campaña, hubo de desdecirse y hacer un par de apariciones de última hora para tratar de reforzar a su malhadado candidato.
Su partido trataba de aprovechar la popularidad de la antigua canciller para presentarse ante el público como la nave nodriza ideológica de donde esta había salido, pero lo cierto es que los alemanes no anhelaban tanto premiar a la formación política de Merkel como encontrar, directamente, a una Merkel de sustitución. Buscaban al genio de la lámpara; la lámpara en sí les importaba mucho menos. Y Laschet, con sus pifias continuas y la espalda cargada de puñaladas propias y ajenas, claramente no era esa Merkel 2.0. Irónicamente, el candidato socialista Olaf Scholz supo jugar a ese juego mejor que él. Su experiencia como ministro de Finanzas bajo el último gobierno de coalición le presentaba como un profesional experimentado y le conectaba con el savoir-faire de la Canciller, una conexión que el socialista y su equipo de campaña se encargaban de exprimir al máximo.
Esta forma de ser tan tediosa no dejaba por otro lado de atraer a los alemanes, que como votantes tienden a huir de los demagogos de gesto tremendista
Los socialistas, de esta forma, reescribían también su propio perfil: llevaban más de quince años sin ganar unas elecciones (participando, si acaso, como actores secundarios de la coalición de turno), y ahora, de un brinco algo súbito, saltaban a la primera línea de las encuestas. Scholz podía ser uno de los oradores más aburridos del momento -era conocido como Scholz-o-mat, la "máquina Scholz"- pero esto arrastraba dos ventajas insospechadas. En primer lugar, su poca soltura para el discurso evitaba que el candidato pisara los metafóricos charcos en los que caía siempre Laschet -en política, se aplica sin piedad alguna el refrán que afirma que "por la boca muere el pez"- y, en segundo, esta forma de ser tan tediosa no dejaba por otro lado de atraer a los alemanes, que como votantes tienden a huir de los demagogos de gesto tremendista tras haber sufrido en un solo siglo la acción de dos dictaduras provenientes de los extremos más opuestos.
Aquella campaña abrió una oportunidad, también, para otra mujer muy diferente a Merkel. Esta era Annalena Baerbock, líder de Los Verdes, a quien las encuestas entregaron brevemente los laureles de una victoria que luego se reveló prematura. Tras publicarse una serie de informaciones en las que la señora Baerbock aparecía como una persona ciertamente imaginativa a la hora de decorar su propio currículo (y más bien poco imaginativa a la hora de plagiar textos ajenos en su libro), sus porcentajes de voto comenzaron a descender como lo hace la espuma del champán. Baerbock seguía manteniendo una buena posición, pero quedaba ya lejos del primer puesto.
En cuanto a las formaciones más radicales, la campaña había evidenciado su desgaste. El caso más interesante fue, sin duda alguna, el de la AfD, "Alternativa por Alemania."
Salidas de tono
Los nacionalpopulistas de la AfD, baluarte de las fuerzas anti-inmigración, parecían haberse crecido en el 2017 gracias a la crisis migratoria que sacudía el mundo por aquel entonces. El Gobierno de Merkel, en su rol como líder extraoficial de la Unión Europea, había insistido en acoger a no menos de un millón de refugiados de las guerras en Oriente Medio, y esto supuso un dopaje vigoroso para la AfD, que entró ese año en el Parlamento (como tercera fuerza, nada menos) y se convirtió, de hecho, en el principal partido de la oposición. Sólo tenía que esperar a que el Gobierno de coalición de turno se desgastara para poder acceder al poder. Pero el globo no tardó en desinflarse. Primero, fueron varias deserciones mediáticas: líderes moderados que abandonaban la nave quejándose de los radicales, cuando no eran los radicales quejándose de los moderados. Luego, las salidas de tono de ciertas figuras públicas del partido, que llegarían a valorar positivamente el papel de las tropas alemanas regulares durante la II Guerra Mundial -rompiendo así el tabú más sagrado de Alemania, el de interferir con la memoria del Holocausto-, cuando no estaban pidiendo que se disparara con fuego real contra los inmigrantes que trataban de cruzar ilegalmente la frontera.
"Cuanto peor esté Alemania, mejor para la AfD", sentenció, y afirmó que al partido le convenía realmente la entrada de inmigrantes en el país.
En 2020, irritado por estos desatinos estratégicos, el antiguo jefe de prensa del partido, Christian Lüht, le comentó su plan de acción -o quizás fuera el plan de acción del partido- a la conocida youtuber Lisa Licentia, en lo que quizás resultó un ataque de honestidad algo excesivo, dado que alguien grabó aquella conversación en una cafetería. "Cuanto peor esté Alemania, mejor para la AfD", sentenció, y afirmó que al partido le convenía realmente la entrada de inmigrantes en el país. Para tranquilizar a su interlocutora, añadió: "Podemos dispararles a todos después, eso no es un problema. O gasearlos, o lo que quieras."
Enemiga de los extremos
Destituido fulminantemente cuando estos comentarios salieron a la luz, lo cierto es que Lüht ya había perdido su cargo de jefe de prensa en abril de ese mismo año cuando trascendió que se había vanagloriado en un chat de ser "fascista" y de su "linaje ario". El goteo de episodios similares no podía sino debilitar a un partido que trataba de abrirse paso en una sociedad tan enemiga de los extremos como es la alemana. En marzo, los servicios de Inteligencia anunciaron que una facción dentro de la AfD comenzaría a ser vigilada como posible amenaza para la seguridad nacional. Y las presidencias nacionalpopulistas que copaban los titulares en el extranjero tampoco le hicieron ningún favor. El americano Donald Trump, por ejemplo, aparecía como un enemigo externo que asfixiaba la producción industrial alemana con su guerra de aranceles. Para cuando los seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos tratando de abortar la victoria electoral de su adversario, el aura internacional de los nacionalpopulistas acabó de perder su brillo mesiánico.
El último volantazo a ciegas de la AfD consistió en un estridente alzamiento por parte de varios de sus líderes contra las restricciones impuestas por el Gobierno de Merkel para contener el mortífero avance del coronavirus; lo que estos llamaban despectivamente "coronadictadura", nombre algo polémico para usarse en una tierra que vio ascender a Adolf Hitler o Walter Ulbricht. La AfD se había debilitado al cooperar originalmente con el Gobierno en este asunto y buscaba revertir esta pérdida de votos, pero asumir la posición contraria no le favoreció tampoco. Dividido en sus opiniones y viendo cómo se secaba su principal fuente de combustible político -las crisis de refugiados-, el partido se había quedado sin resuello. Tampoco es que importara mucho: los demás partidos, a izquierda o derecha, habían trazado un cordón de seguridad alrededor de la AfD que impedía los pactos, así que los nacionalpopulistas, igualmente, no habrían sido capaces de participar en las negociaciones de coalición.
En suma, la campaña trajo todas estas sorpresas. Los resultados electorales no nos han traído ninguna. Por el contrario, han confirmado las anteriores: los socialistas resurgen, la CDU decae, los Verdes arañan por primera vez el cielo (sin tocarlo), los liberales resisten, Die Linke se rompe las piernas y la AfD queda prácticamente igual, dando vueltas a la manzana mientras observa como nadie quiere invitarle a la fiesta.
Todo tal y como prometían las encuestas.
¿Qué ocurrirá ahora?
Regularmente, cada cuatro años, el votante alemán celebra un curioso ritual: se acerca a su centro electoral, deposita la papeleta en la urna y luego vuelve a su casa para sentarse en el sofá durante las siguientes semanas (si no meses) sin tener ni la más remota idea de quién logrará armar una coalición para gobernar su país. Esta ocasión no ha sido diferente. Durante los debates de campaña, los candidatos se negaban a dejar ver sus cartas en cuanto a quién preferirían cortejar como aliado postelectoral: así evitaban perder votos. La afinidad entre el candidato socialista y la candidata de los Verdes, no obstante, ya sugería los contornos de un posible pacto. De sellarse una alianza entre estos dos (todavía insuficiente para gobernar), podrían sumarse a ella los liberales, aunque por ideología sean más cercanos a la CDU. Sería la llamada "coalición semáforo." Rojo socialista, verde ecologista y amarillo liberal.
La segunda posibilidad -algo menos probable, dado que los socialistas cuentan con un mayor número de votos y esto les permite ser los primeros en buscar pareja de baile-, sería una coalición similar, sólo que gobernada por la CDU; la llamada "coalición Jamaica" en honor a su bandera negra, verde y amarilla.
Semáforos o jamaicanos, esas son las dos posibles coaliciones -siempre coaliciones- que gobernarán los destinos de Alemania durante los próximos años; y muy probablemente también los de la Unión Europea.
Sólo queda hacer lo que hacen los votantes alemanes en estas situaciones de tensa incertidumbre: sentarse y esperar sin prisa.

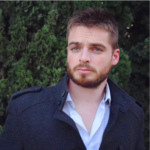

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.