Desde hace un tiempo está de moda escribir sobre piropos; concretamente, desde que Irene Montero los señaló como un mal que debe erradicarse. Se han publicado artículos en su defensa y otros tantos en su contra, y yo, tan indeciso siempre, no logro decantarme ni por una trinchera ni por la otra. De hecho, debo reconocer que casi todos los textos al respecto me han disgustado porque casi todos son maximalistas: defienden o critican el piropo en general, como concepto, cuando yo prefiero no hacerlo. Pienso que los piropos semejan los versos o los consejos o los sermones. Los hay pertinentes o impertinentes, afortunados o desafortunados. Piropear en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es bueno, buenísimo, si uno lo hace bien y malo, malísimo, si uno lo hace mal.
Depende, por supuesto, del contenido del piropo. No deberíamos equiparar el piropo que expresa reverencia, ese requiebro con el que un hombre bendice y celebra la existencia de una mujer, y aquel otro piropo que es el reverso verbal de una mirada lasciva o de un magreo. Uno se funda en la admiración; el otro en la lujuria. El primero es una apreciación estética, la genuflexión de un alma que se rinde a la belleza y la canta. El segundo, en cambio, es el reclamo hediondo, como cenagoso ―permítanme la sinestesia―, de unas vísceras que aspiran a dominarla, a someterla, a manosearla con impudicia.
Más importante aun que su contenido, es la persona a la que se dirige, la relación entre el piropeador y la piropeada. La confianza es la condición del buen piropo. Es deseable que uno piropee a su mujer, incluso que la colme de piropos hasta que empache, pero indeseable que uno requiebre a la chica de la parada del autobús. De hecho, yo escatimo piropos en general para los que digo en particular, siempre excesivos, siempre más numerosos de lo que a la piropeada le gustaría, siempre tan bellos que flirtean con la cursilada, tengan algún valor. El mejor modo de degradar los requiebros es dedicárselos a cualquiera.
Los piropos y los cuerpos
Pero la confianza es sólo la condición del buen piropo, nunca su garantía. Hablo por experiencia propia. Hace unas semanas M. se empeñó en que había engordado y en que eso, naturalmente, constituía un problema con el verano ya a las puertas: "Me ha salido tripita y qué vergüenza ir así a la playa". Yo, que no apreciaba tal gordura, me afanaba en hacerle ver que, de existir la tripita, existía en el umbral del ser más próximo al no ser y que, por tanto, el común de los mortales no repararía en ella. Pero M. seguía en sus trece y hube de aguzar mi ingenio para despreocuparla. Le dije también que, aunque esa tripita existiese, los demás no la distinguirían porque quien coincide con ella queda, como yo, cautivado por su rostro y apenas tiene tiempo, disposición, ganas de considerar otras extremidades.
Lejos de sucumbir a mi argumentación, M. terminó revolviéndose contra mí e imputándome el vicio de la cobardía: "No te atreves a decirme la verdad, ¿eh?" Y lo cierto es que no me atrevo, no al menos en una materia tan delicada, pero juro que en este caso concretísimo la decía. En cualquier caso, considerando su irritación, descarté mi anterior estrategia y opté por una más conservadora. Cuando hablara de gorduras, yo escucharía atentamente, con ceremoniosa solemnidad, y cambiaría de tema de conversación en cuanto se me presentase la más mínima oportunidad de hacerlo. Ni refutaría ni reafirmaría, ni negaría ni asentiría. Sólo cultivaría el arte hoy agonizante de la escucha. Cumpliría mi sueño de estar sin hacer, de escuchar sin intervenir.
Aquel día me acosté maldiciendo los piropos y jurándome, para solaz de Irene Montero, que nunca más diría un piropo. ¡Ni muerto diría uno!
Apenas pude ejecutar mi estrategia porque M. dejó de hablar del asunto pronto. Llegué a pensar, iluso de mí, que mis argumentos la habían convencido. Que había aceptado que su tripita acariciaba el no ser y que nadie se fijaría en su región abdominal pudiendo entregarse al placer de contemplar su rostro. Nada más lejos de la realidad, no obstante. Al cabo de tres, cuatro, cinco días, mientras un camarero nos servía un par de cervezas y su consecuente aperitivo, M. me arrastró desde las brumas de mi ensoñación hasta la crudelísima realidad: "Hoy me lo puedo permitir, que me noto más fina". Inicialmente respondí como debía hacerlo; le dije que yo la veía tan guapa como siempre y que difícilmente puede una adelgazar cuando encarna el arquetipo de la delgadez. Pero luego, transcurridos algunos minutos, metí la pata, que es un modo sutil de decir que volví a ser yo. Movido por ese impulso tan mío que me aboca a hacer el mayor mal posible en cada momento, estimé juicioso interrumpir una disertación de M. sobre Dios sabe qué para decirle que quizá tuviera razón, que, efectivamente, se la veía algo, una miaja, una chispita, más fina y que esa delgadez recién recobrada no podía sentarle mejor.
Lo que vino después el lector lo intuirá. Yo, que sólo había tratado de echar un piropo a mi novia, me había convertido en culpable de al menos tres delitos: haberla visto menos delgada hacía unos días, haberla visto menos delgada y no habérselo dicho aun habiéndome pedido ella que lo hiciera y, por último, haberla visto más delgada ahora y habérmelo callado por temor a que supiera que en algún momento la había visto menos delgada. Intenté enmendar mi error diciéndole que de ningún modo pensaba lo que había dicho, que sólo había pronunciado esas desafortunadas, desafortunadísimas, palabras para complacerla, pero aquello no hizo sino empeorar las cosas. A los tres delitos ya expuestos se le sumó el de la hipocresía, y no hay mujer buena que aprecie a un hombre hipócrita por todo lo que éste tiene de cobarde, que es mucho.
Aquel día me acosté maldiciendo los piropos y jurándome, para solaz de Irene Montero, que nunca más diría uno. ¡Ni muerto diría uno! Lamento ahora, tras haber incumplido meticulosamente mi propósito, querer a una chica con la que uno no puede compartir espacio sin sentir la imperiosa, la abrasadora necesidad de piropearla.

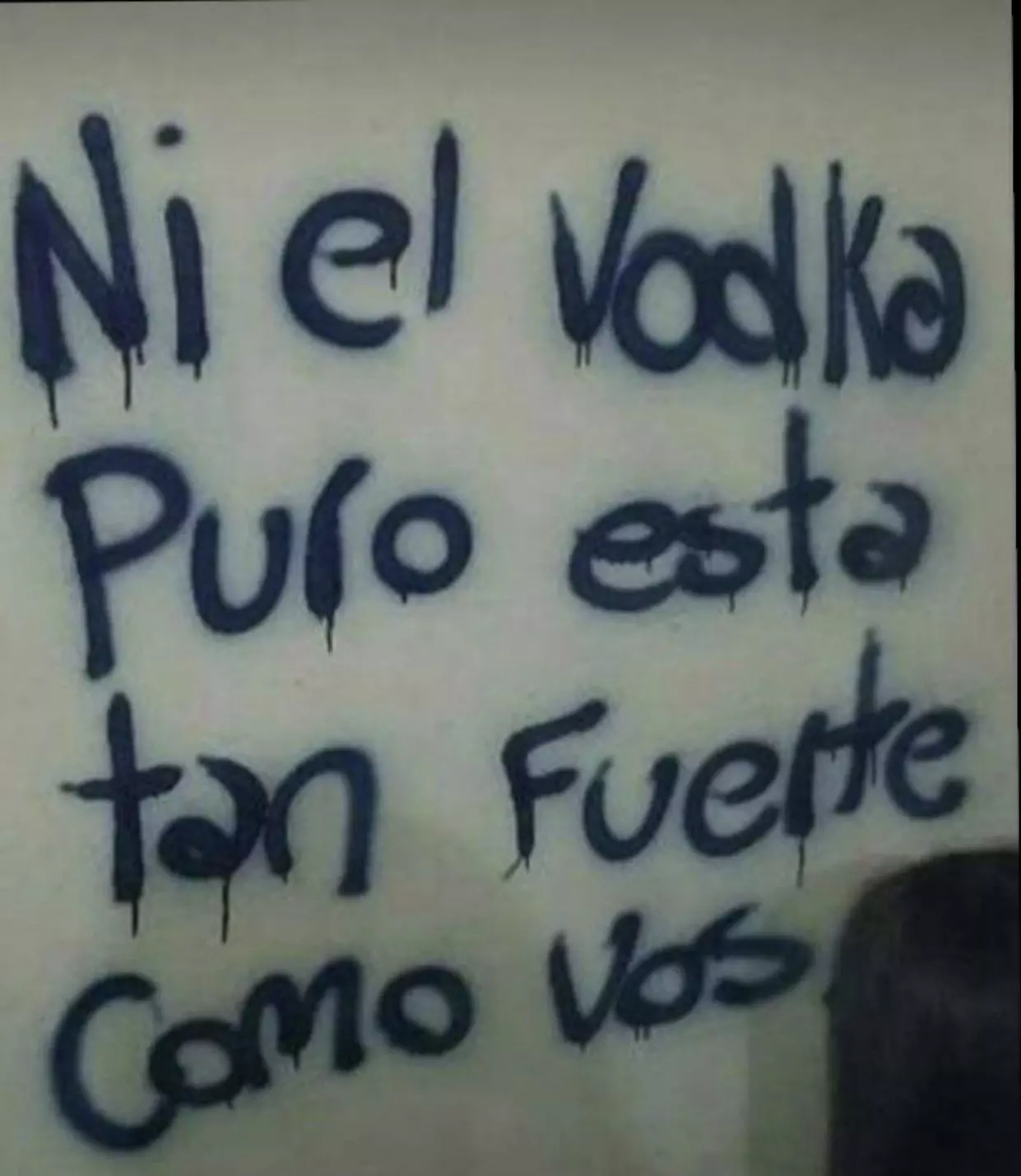

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.