“El 20 de junio de 1833, las altas dignidades del reino juraron a la infanta Isabel como heredera legítima de su padre, el rey Fernando VII. La niña, que aún no había cumplido los 3 años de edad, iba vestida de raso blanco y en ella destacaban sobre todo sus ojos azules y sus `manitas muy ásperas y en un estado muy poco natural que hacía conocer que debía padecer algún exantemo, lo que a su edad tan tierna daba mala idea de su robustez y no muchas esperanzas de su existencia entre los peligros de los primeros años de la vida: hija de un padre lleno de males que en su niñez había padecido casualmente una afección cutánea, no puede extrañar el secreto de las manos de S.M.´” (memorias del marqués de las Amarillas, citado por Carmen Lorca en Isabel II y su tiempo). El párrafo completo está tomado de la monumental Isabel II una biografía, de Isabel Burdiel, Premio Nacional de Historia 2011.
Casi 185 años después, un mediodía del martes 30 de enero de 2018, las más altas autoridades del Estado se dieron cita en el Salón de Columnas del Palacio Real para asistir a la imposición del collar del Toisón de Oro a la princesa Leonor, de manos de su padre, el rey Felipe VI, que a la sazón celebraba su 50 cumpleaños. Ataviada con un discreto vestido azul celeste, su sonrisa clara, su melena rubia entrelazada por una coleta de indescriptible arquitectura, su imagen nada tenía que ver con la de aquella niña que en 1833 tenía las plantas de los pies y las palmas de las manos afectadas por una especie de “escamas duras, relucientes, de un blanco anacarado, con mucha semejanza a las de la carpa”, cuya sintomatología mejoraba con el calor y podía sufrir cambios notables bajo la influencia del miedo o la cólera. Leonor, por contra, lucia la estampa bien atendida de una niña de 12 años inteligente y bien educada, hija de cualquier familia de clase media en esta España del siglo XXI ahíta de consumismo superfluo, tan lejana de aquella otra no ya del XIX sino de la que en pleno siglo XX, tras el final de la guerra civil, era capaz de batirse a garrotazos por unas mondas de patata.
Una tenue línea de continuidad une aquella proclamación apresurada de Isabel como heredera al trono y esta discreta distinción que, precedida por otra igualmente discreta campaña sobre la vida privada de los inquilinos de Zarzuela -sopa de verduras muy caliente para una princesa que, como cualquier niña de su edad, se olvida de soplar antes de sorber- coloca a Leonor en la rampa de sucesión al trono. Salvadas las distancias, incontables, entre esas dos Españas, son momentos cargados del dramatismo en el que se dilucida el futuro de la institución. En abril de 1830, ocurre la publicación de la Pragmática Sanción por parte de Fernando VII, el asedio a su esposa, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, la reina regente, por los sargentos en La Granja, la muerte del monarca en septiembre de 1833, la proclamación de Isabel II como reina, y el inmediato estallido de la primera guerra carlista, de una terrible ferocidad, provocada por los partidarios de los derechos dinásticos del infante Carlos María Isidro, el hermano del rey preso de un exaltado fanatismo religioso. Trasunto de la lucha sin cuartel entre la España liberal que pugnaba por desplegar su potencia y la absolutista que se resistía a morir, ello enmarcando la pelea política entre las versiones moderada y progresista del liberalismo que presidió la era isabelina.
Felipe VI cuelga el lazo con la miniatura del vellocino en el pecho de una Leonor a quien al tiempo abruma con la carga de una responsabilidad que la niña a duras penas logrará entrever, en un momento en que España, con su Rey al frente, acaba de salvar el match ball que le ha planteado el independentismo catalán, en el fondo una versión postmoderna del absolutismo-totalitarismo carlista. De nuevo la institución luchando por su supervivencia. En 1946, 15 años después de la cobarde salida de Alfonso XIII hacia el exilio por Cartagena, el general Franco, decidido a negar los derechos al trono de don Juan de Borbón como representante de aquella Monarquía llena de vicios que había llevado a España a la guerra civil, se explayó a gusto con Martín Artajo criticando la desmesura de aquella analfabeta esforzada campeona del sexo que fue Isabel II. No había forma de asegurar la legitimidad dinástica en una familia que, en opinión del dictador, consideraba padre de un rey “al último con quien se acostaba Isabel. Lo que salga del vientre de la reina, ver si es apto”, frase que remató con un “Don Juan es un pretendiente; yo soy el que tiene que decir” (Paul Preston).
Acotadas todas las salidas democráticas para un dictador dispuesto a morir en la cama, Franco no tuvo más remedio que volver los ojos hacia Juan Carlos de Borbón, heredero de don Juan, no sin antes haber intentado una salida desesperada para instaurar una dinastía capaz de unir en un mismo tronco las ramas Borbón y Franco. El cambalache no resultó. Juan Carlos se encargó de desatar lo que estaba “atado y bien atado” con la ayuda de una sociedad mayoritariamente decidida a pasar página de aquella cruenta guerra y la no menos dolorosa dictadura, al final convertida en laqueado sepulcro de dictablanda. La segunda restauración borbónica fue producto de un pacto entre los grupos políticos emergentes del franquismo: la derecha política dispuesta a hacerse el harakiri, el incipiente partido socialista, los partidos nacionalistas catalán y vasco, y un PCE al que necesariamente había que meter en el juego, y la dinastía legítima de los Borbones por el que ésta recuperaba sus derechos históricos a cambio de ceder todo protagonismo al parlamento constitucional en el ejercicio del poder político. El rey reina, pero no gobierna.
Acumular amantes y construir fortunas
Mucho se ha escrito sobre la forma en que unos y otros se emplearon a fondo en la tarea de desvirtuar el espíritu de aquella reconciliación que en su momento llegó a asombrar a propios y extraños. El PSOE, primero, y el PP, después, se dedicaron a lo único que siempre han sabido hacer bien, la ocupación del poder, permitiendo a PNV y CDC, el partido de Pujol, dedicarse a fondo, con evidente deslealtad a la Constitución del 78, en el fortalecimiento de un nacionalismo capaz de hacer añicos el Estado y la unidad de España. Con unos y otros dedicados a lo suyo, Juan Carlos I se dedicó a lo que mejor han sabido hacer los Borbones desde Isabel II a esta parte, pasando por sus sucesores, Alfonso XII y Alfonso XIII: acumular amantes y construirse una gran fortuna personal en base al cobro de comisiones por operaciones a veces llamadas “de Estado” (“le seguimos utilizando mucho en tareas de representación como tomas de posesión de gobiernos Latinoamericanos”, decía esta semana Alfonso Dastis a un pequeño grupo de periodistas. El perfecto “canapero”.
La codicia que siempre ha distinguido a los Borbones. Valga el caso de María Cristina, la reina regente, quien tras contraer matrimonio secreto y morganático con el apuesto guardia de corps Fernando Muñoz y Funes apenas viuda de Fernando VII, fue capaz en solo 7 años, hacia 1840, de convertirse en “una mujer muy rica”, decidida a evitar a la numerosa prole engendrada con el sargento Muñoz, un lince para los negocios, el rigor de las “tinieblas exteriores del exilio y la pobreza”. El mismo miedo a las penurias de su padre, Juan de Borbón, que ha acompañado siempre a Juan Carlos I. “La opinión pública le atribuye grandes riquezas situadas en banca extranjera; yo creo que la cifra ha sido exagerada considerablemente (…) Se la acusa de haberse beneficiado de su ventaja particular para ciertos negocios financieros (…) yo sé, sin que me quepa duda, que ha recibido dos millones de reales en virtud del primer contrato por el cual los señores Rothschild se convirtieron en adjudicatarios de las minas de mercurio de Almadén”, escribe el aristócrata y político francés Élie Decazes.
Fue un periódico norteamericano (New York Times) quien hace años cifró la fortuna de Juan Carlos I en 2.300 millones de dólares, cifra no desmentida oficialmente. Algunas de las fazañas del personaje quedaron reflejadas ya en 1998 en “El Negocio de la Libertad”, cuando el asunto era tabú en nuestro país. Todo el escandaloso tinglado de amantes (el monarca llegó a instalar a su última querida dentro del recinto de Zarzuela, a escasos metros de la doliente legítima, Sofía de Grecia) y comisiones se vino abajo tras el accidente sufrido en Botswana. Lo que era materia de conocimiento de unos pocos se convirtió en un secreto a voces. El real elefante, seriamente lisiado en su prestigio, se vio obligado a pedir perdón (“lo siento mucho; me he equivocado y no volverá a ocurrir”), metáfora de un régimen, el de Transición, que había llegado a las riberas del siglo XXI extenuado, casi muerto, por los excesos de corrupción de unos y otros. Juan Carlos I había dejado a la Monarquía en los huesos (los de su cadera, claro está). La crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera a parir de 2008 y el envite de un nacionalismo catalán convertido de hoz y coz al independentismo, terminaron por darle la puntilla. Juan Carlos I abdicó en junio de 2014 en un intento tal vez desesperado por salvar la Corona de un naufragio seguro. Si la Monarquía no era capaz de asegurar la unidad de España, sobraba la Monarquía.
El discurso del 3 de octubre de Felipe VI surtió el efecto de poner en pie a una nación dispuesta a plantar cara a un nacionalismo xenófobo de tintes cada vez más totalitarios, más emparentados con el absolutismo carlista"
Y entonces se produjo el milagro con el que nadie contaba: la aparición en escena de un Felipe VI dispuesto a unir las costuras de una nación que había perdido la confianza en sí misma, de un españolismo dormido que se había dejado avasallar por la infinita arrogancia de los nacionalismos periféricos, siempre tan bien vistos por la España progre. Un hombre de otra pasta, o tal parece, este Felipe, dispuesto a conectar –tal vez la sangre alemana de los Glücksburg que corre por sus venas- la disoluta dinastía con esa mayoría de españoles capaces de hacer su trabajo sin corromperse, dispuestos a ser felices sin más norte que la honradez personal. Un joven crecido también sin el calor de una familia normal, como a Isabel niña le ocurriera con su madre, María Cristina, y a Alfonso XII le sucediera -una tradición- con la suya propia, la reina Isabel. Su discurso del 3 de octubre surtió el efecto de poner en pie a una nación dispuesta a plantar cara a un nacionalismo xenófobo de tintes cada vez más totalitarios, más emparentados con el absolutismo carlista. Felipe VI vino a proponer rescatar la unidad de España como garantía y salvaguardia de la democracia y las libertades de todos.
Ese discurso del 3 de octubre (más los pronunciados en Oviedo y muy recientemente en Davos –los organizaciones del mitin suizo urgieron la presencia en el mismo de Mariano Rajoy, pero Mariano, legionario, resistió todas las presiones: “le aburría mucho ir a Davos”-) se ha convertido en el particular 23-F de Felipe VI. La Corona salva el envite que pretendía liquidarla y se convierte en un sólido pilar sobre el que edificar un “proyecto 2050” para España, el santuario de una España nueva libre de una vez por todas del borboneo de unos y de la corrupción de casi todos. Arbotante hacia el futuro del gran país que hoy es España, la gran nación que visitan 82 millones de turistas al año, ejemplo en tantas cosas tan importantes. El dilema Monarquía–Republica puede esperar, no solo porque sería un suicidio abrir ese debate en las actuales circunstancias, sino porque la conducta de Felipe VI como garante de la España constitucional merece un margen de confianza incluso para quienes nos sentimos legítimamente republicanos. Aquel, en todo caso, será un debate que deberán abrir las nuevas generaciones cuando lo estimen oportuno. Todo ello, claro está, a condición de que Felipe VI renuncie a mantener cualquier parecido con la conducta de su padre, Juan Carlos I. Por sus obras les conoceréis. A condición de que, como el martes pasado recomendó a su hija, siga guiándose por un escrupuloso respeto a la Constitución, comportándose como árbitro imparcial por encima de las diarias peleas políticas, y siendo ejemplo de irreprochable honestidad personal. A condición, Señora, de que no volvamos a tener noticias de más “compi-yoguis” en su vida diaria. Solo así podrá Leonor llegar a ocupar un día el trono de España.
Personas que se doblaban como cañas
“Te contaré muchas cosas, muchas; unas para que las escribas, otras para que las sepas”, le dijo Isabel II en su exilio de París, palacio de Castilla, actual avenida Kléber, a Benito Pérez Galdós. Muchas sobre su niñez, tan distinta de la de esta bella heredera Leonor. “Me sentía metida en un laberinto por el cual tenía que andar palpando las paredes pues no había luz que me guiara. Si alguno me encendía una, venía otro y me la apagaba (…) las personas que tuve a mi lado no sabían una palabra del arte de gobierno constitucional: eran cortesanos que solo entendían de etiqueta, y como se tratara de política no había quien les sacara del absolutismo. Los que eran ilustrados y sabían de constituciones y todas esas cosas no me aleccionaban sino en los casos que pudieran serles favorables, dejándome a oscuras si se trataba de algo que pudiera favorecer al contrario (…) ¿qué podía hacer yo, jovencilla reina, no viendo a mi lado más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más que voces de adulación que me aturdían…?” Burdiel esculpe implacable la lápida de la reina castiza: “Despreciada por su propio entorno y muy especialmente por su propia madre, traicionada por su marido, refugiada en gentes como Marfori [uno de sus amantes], el padre Claret [su confesor] o sor Patrocinio [la famosa monja de las llagas], su figura se fue convirtiendo en una especie de compendio de todas las depravaciones posibles”.
Un viento frío, limpio, procedentes de la cercana sierra nevada, azotaba el martes el Palacio Real mientras Felipe VI trataba de cumplir con el protocolo de la Historia. Tras saludar a su padre y al resto de miembros de la familia real, la niña Leonor dio un giro de 180 grados y se encamino a besar a esa otra parte de su familia proletaria que, con el bisabuelo taxista, Francisco Rocasolano, en el recuerdo, componen la bisabuela Menchu, antigua locutora de radio, la abuela Paloma, ex delegada del Sindicato de Ayudantes Técnicos Sanitarios, el abuelo Jesús, periodista de discreto oficio y beneficio, por no hablar de la republicana tía-abuela Henar, tan enrollada ella con Podemos, curioso trasunto todo de una princesa real que en sí misma une y reúne las eternas dos Españas, la unión en deslumbrante abrazo de una dinastía tan cuestionada como la Borbón con una familia de incuestionable raigambre popular. Tal vez un buen comienzo para una institución aparentemente dispuesta, tras siglos de depravación e incuria, a servir de verdad al país en lugar de servirse de él.

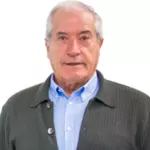


Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.