La milicia fundamentalista que controla Afganistán ha declarado que la mujer es igual al hombre y ha prohibido los matrimonios forzosos, en una decisión que tiene mucho que ver con los estragos de la guerra. Ahora que los influencers han dejado de preocuparse por Afganistán (centrándose en otras polémicas mucho más jugosas a la hora de cosechar likes y followers), resulta un buen momento para retomar el tema; sobre todo, cuando el nuevo régimen talibán acaba de sorprender al mundo -o al menos, a aquellos que se hayan enterado de la noticia- con un anuncio totalmente inesperado.
En un edicto que se atribuye al actual líder electo del movimiento, el solitario clérigo Hibatullah Akhunzada, los talibán han proclamado que "ambos [hombres y mujeres] son iguales." Por si esto fuera poco -en una de las milicias más descaradamente misóginas que existe en el mundo-, el edicto añadía algo más: "Nadie puede forzar a las mujeres a casarse bajo coacción o presiones."
Decir esto último en Afganistán es sencillamente impensable: los matrimonios forzosos eran tolerados no sólo por los talibán sino por el mundo tribal afgano en su conjunto; eran una seña de identidad mayor que los gorros pakul o el cultivo de opio. El débil gobierno de Kabul podía expedir leyes en contra, pero toda la fuerza de la capital se disolvía al llegar a los kishlaks, a las aldeas de casas hechas de barro seco del medio rural, donde seguían imperando las leyes tribales.
Y las leyes tribales -en cualquier país, religión o ideología-, están mayoritariamente cimentadas en un régimen patriarcal: consideran que la mujer es propiedad de su padre. En Afganistán, esto significa que los progenitores pueden concertar su matrimonio desde niña (si no desde su nacimiento) y, a cambio, recibir el codiciado "precio de la novia."
Venganzas de sangre
Más allá del "precio de la novia", vender a la propia hija presenta, aparentemente, otras ventajas. Los clanes afganos, fieros defensores del honor familiar, tienden a sumirse frecuentemente en una espiral interminable de venganzas de sangre, y casar a una hija con un miembro del clan enemigo puede frenar estas rencillas; unido, si acaso, al traspaso de unas cuantas ovejas, rifles y camellos. El matrimonio une ambos clanes y suple, mediante los hijos que nazcan, a los familiares muertos en la disputa.
La niña en cuestión difícilmente puede disfrutar de pacto tan juicioso: convertida en una especie de esclava, es el único miembro del clan enemigo al que se puede maltratar impunemente, encerrándola, insultándola, enviándola a por leña y agua o apaleándola sin compasión; a lo que se suma la clásica violación conyugal una vez le llegue su primer periodo. Sólo cuando tenga hijos podrá respirar tranquila: ahora, finalmente, será una más de la familia.
Esta práctica de clausurar una enemistad histórica mediante el traspaso de una hija se conoce como baad. Bajo presión occidental, el baad fue prohibido en 2009, pero nadie podía imponer la norma en el sur y este de Afganistán, bastiones de reaccionarismo talibán, e incluso en el resto del país: allí, la mayoría de las mujeres no eran siquiera conscientes de haber ganado este derecho. Los consejos tribales de ancianos, a los que aún se recurría dada la corrupción de los tribunales gubernamentales y las amenazas de los talibán, solían autorizar el baad sin mayor problema y, aunque muchos afganos se avergonzaran de ello, todos sabían que la ley tribal era más fuerte allí que la ley de la capital.
Esta era una máxima histórica. Dado que Afganistán nunca había vivido una colonización como tal -después de que sus tribus masacraran a los soldados británicos y a sus familias en medio de las nieves del Paso de Khyber, en 1842-, el modelo tribal quedó intacto, y sus férreas tradiciones con él.
En el año 78, los comunistas afganos habían asesinado al presidente Daoud y a toda su familia y se habían hecho con el poder en un golpe relámpago, guiados por un hombre que se declaraba seguidor de Stalin
Uno de los ejemplos más famosos de baad, uno que apenas conoce nadie, fue el vivido por Dostum, el legendario guerrillero norteño que, apenas con la ayuda de unos cuantos bombarderos B-52 americanos, hizo caer al régimen talibán en el 2002 a base de lanzar su caballería uzbeka a la carga contra los tanques de los yihadistas. Varias décadas antes, Dostum había vivido un enfrentamiento muy diferente. En el año 78, los comunistas afganos habían asesinado al presidente Daoud y a toda su familia y se habían hecho con el poder en un golpe relámpago, guiados por un hombre que se declaraba seguidor de Stalin. Cuando sus tropas llegaron al kishlak de Dostum, este -que también era comunista pero mucho más moderado- dio la cara por los aldeanos y se enfrentó al comandante conunista local, que no era otro que un viejo enemigo de la infancia.
No fue prudente. Los comunistas estaban tratando de imponer su programa ejecutando, en apenas año y medio, a unas 40.000 personas (cifra que incluyó a no pocos de los propios comunistas en una serie de purgas internas). Dostum, como tantos otros contestatarios, acabó arrestado y condenado a muerte. Sólo cuando los aldeanos rodearon su prisión con gesto amenazador pudo salvarse in extremis su vida.
La rivalidad con el comandante humillado sólo podía ir a peor, y los ancianos del pueblo trataron de mediar entre las familias. Dictaron que Dostum habría de casarse con la hija adulta del clan enemigo. Para sorpresa del guerrillero, esta resultó ser precisamente la mujer de la que siempre había estado enamorado: una joven rebelde de ideas tan liberales como las suyas, que pronto se convirtió en su esposa, amiga e incluso asesora política.
Matar a la propia hija
Al contrario que la de Dostum, sin embargo, la mayoría de uniones forzosas no eran felizmente correspondidas; y no era raro que la joven de turno prefiriera fugarse para poder casarse con su verdadero amor, lejos de clanes y tradiciones atávicas. El pasado, no obstante, tenía la irritante manía de perseguir a la pareja. Como ocurriera en la España del Siglo de Oro, las familias que habían concertado el matrimonio exigían limpiar su honor. Y esto sólo podía hacerse con sangre.
Aunque muchos parientes preferían resignarse y perdonar a sus hijas (o maldecirlas sin pasar a mayores), otros emprendían una cacería implacable. Gul Meena era sólo una adolescente de 16 años cuando fue casada con un hombre mayor que la violaba y apaleaba. Se fugó y casó con otro joven, pero el hermano logró seguir su pista. El novio fue degollado. Ella encajó quince golpes de hacha aunque sobrevivió. Otra chica llamada Faheema, una veinteañera, escuchó las palabras de su padre cuando este se enteró de que había desposado a un hombre distinto al que él había concertado. "Donde sea que os vea juntos, os mataré", proclamó ante su hija, diciéndole que se había comprado una pistola.
Ambas, Gul Meena y Faheema, lograron encontrar asilo en un lugar que apareció cuando llegaron las tropas occidentales a partir del 2002: los llamados "refugios para mujeres." Gestionados por asociaciones femeninas locales (pero financiados por donantes occidentales, dado que ni siquiera el gobierno afgano tenía mucho interés en mantenerlos operativos), los refugios servían para que las jóvenes amenazadas pudieran escapar de sus parientes iracundos. Las familias, en ocasiones, se presentaban en el refugio para entrevistarse con ellas y probaban todos los trucos habidos y por haber para sacarlas de allí: la de Faheema trató de atraerla diciéndole que su padre estaba enfermo, prometiendo casarla con otro hombre, chillando, llorando, tratando de sacarla a rastras y, en última instancia, intentando sobornar directamente a los funcionarios.
El comandante y otros tres milicianos echaron abajo la puerta de su casa, arrojaron al padre en los establos, y haciendo oídos sordos a gritos y lamentos, rociaron con ácido la cara de la chica, de su madre y de sus hermanas
Faheema resistió, aun así. Y más le valía hacerlo, si no quería acabar como Amina. Esta era una adolescente que, en el verano de 2013, huyó a Kabul antes que casarse con un hombre mayor. Inicialmente, tuvo suerte: no fue recogida por la policía local -que solía abusar sexualmente de las fugadas, si no las devolvía directamente a sus familias- sino por los servicios de Inteligencia afganos. Acabó en un refugio para mujeres. Sus parientes, entonces, se presentaron allí y prometieron ante todo el que quisiera escucharles que no le harían daño si volvía con ellos. Las autoridades accedieron. Al llegar a su pueblo, Amina fue sacada a rastras del taxi en el que viajaba por varios hombres armados: la ejecutaron de un disparo. Dado que su familia no exigió la típica venganza de sangre, cabe deducir que estuvo implicada de alguna forma en el crimen.
Ni siquiera cuando la propia familia apoyaba a la joven estaba esta del todo a salvo. En la norteña Kunduz, el padre de una chica de 18 años se negó a autorizar su casamiento con un hombre mucho mayor que ella: ya había buscado a otro pretendiente más adecuado. Desgraciadamente, el hombre repudiado era comandante de las célebres milicias arbakai. Una noche de diciembre, en 2011, el comandante y otros tres milicianos echaron abajo la puerta de su casa, arrojaron al padre en los establos, y haciendo oídos sordos a gritos y lamentos, rociaron con ácido la cara de la chica, de su madre y de sus hermanas: un clásico castigo afgano. Pese a tener el rostro desfigurado -algo que prácticamente la invalidaba como esposa elegible-, su futuro marido siguió adelante con el matrimonio. Nunca debió hacerlo. Unos años más tarde, los talibán tomaron la región, y el comandante de los arbakai se unió a ellos. El marido fue arrastrado fuera del taxi en el que trabajaba y su cráneo reventado a culatazos. Afganistán mezclaba las vendettas de honor con la lógica impía de una guerra civil: aquel era un cóctel que combinaba demasiado bien.
Los refugios para mujeres, en todo caso, son ya cosa del pasado. Cuando los talibán engulleron el país en un vendaval de victorias y pactos para otoño del 2021, la mayoría de los refugios cerraron antes de su llegada: las directoras de los mismos quemaron apresuradamente los registros de internas y personal. Aunque los yihadistas finalmente no se ensañaron con ellas (más allá de una lluvia de amenazas telefónicas y alguna que otra redada), sí liberaron en su avance a todos los presos de las cárceles; y esto incluía a familiares de las chicas que habían sido denunciados y condenados por agresión, que ahora podían vengarse de ellas, así como de todas aquellas funcionarias que las hubieran apoyado. Afganistán se había quedado sin espacios seguros.
"Viejos" talibán y "nuevos" talibán
Corre un rumor, en forma de memes digitales convenientemente elaborados, de que las mujeres vivieron una etapa esplendorosa de liberación bajo el régimen comunista de los ochenta para luego dar paso al oscurantismo islámico de sus enemigos. Lo cierto es que la realidad aterriza muy lejos de esas simplificaciones propagandísticas. Muchos gobiernos afganos han tratado de mejorar la situación de las mujeres, pero ninguno logró imponer sus normas más allá de la capital y un puñado de ciudades. El rey Amanullah Khan trató de hacerlo a comienzos del XX: entre esas y otras reformas, acabó teniendo que marcharse a la carrera a causa de una rebelión tribal. Su nieto, el rey Zahir -artífice de la única democracia que conoció el país en ese siglo- dio derechos a las mujeres, incluido el del voto, y hasta permitió que se presentaran a cargos políticos. Pero pocas tribus atendieron a sus palabras. Sólo en Kabul empezaron las mujeres a disfrutar de libertades y vestimentas claramente provocativas para el resto del país.
En cuanto a los comunistas, quisieron prohibir los casamientos forzosos, entre otros avances sociales, pero su método para imponer esta y otras normas (básicamente, la masacre generalizada de propios y extraños) hizo poco por beneficiarlas, como tampoco lo hizo la invasión soviética que llegó poco después, y que trajo consigo la inefable tradición del Ejército Rojo de violar a todas las féminas que pudiera encontrar en su camino.
Las mujeres desaparecieron también de las calles y de la vida laboral, y no pocas adúlteras acabaron siendo ejecutadas a pedrada limpia o tiros de Kalashnikov
Por parte de los guerrilleros muyahidín que se enfrentaron a los comunistas y que finalmente tomaron el poder, hubo de todo: desde protectores de los derechos femeninos como Dostum (que finalmente había cambiado de bando) hasta fundamentalistas misóginos como el barbudo Gulbuddin Hekmatyar. Pero fue cuando los talibán aparecieron a mediados de los noventa y aplastaron a los muyahidín en una riada de estandartes blancos y turbantes negros que se instauró un régimen asfixiante. En medio de un maremagnum de masacres y prohibiciones absurdas, dirigidas tanto a hombres como mujeres, los talibán posaron su vista en estas últimas y decidieron convertirlas en entes invisibles, cubriendo sus cuerpos enteros con el burka -incluso en la cosmopolita Kabul-, lo que las convertía en bultos informes azules o negruzcos, sin rostro visible o curva alguna. Las mujeres desaparecieron también de las calles y de la vida laboral, y no pocas adúlteras acabaron siendo ejecutadas a pedrada limpia o tiros de Kalashnikov.
Con la caída de los talibán en 2002, llegó un gobierno de coalición étnica apoyado por la OTAN que logró establecer, durante veinte años, el régimen más liberal que jamás conocieran las mujeres afganas (aunque no todo el mundo, como era de esperar, siguiera sus normas en el mundo rural). Por su parte, los talibán siguieron peleando en las montañas y, tras la desbandada occidental de 2021, volvieron a tomar el control. Sin embargo, en esta ocasión parecen estar dando señales de flaquear en sus doctrinas. La aparición de locutoras femeninas, y el hecho de mantener parte de la presencia de mujeres en escuelas y en determinadas profesiones indican un relajamiento respecto a las normas delirantes de sus inicios. El edicto que acaban de promulgar sobre los casamientos forzosos y la igualdad femenina es, sin duda alguna, el mayor ejemplo de esto.
Las viudas han de casarse con el hermano del muerto por tradición (aunque no lo deseen ni ella ni él), llegando a producirse casos verdaderamente surrealistas; casos como el de Khadija
La proclama, por cierto, incluye otros apartados igualmente sorprendentes. Se pide a los tribunales que favorezcan a las viudas que deseen heredar -algo difícil de conseguir hasta la fecha- y a los ministros talibán que difundan la noción de los derechos femeninos. Para rematar, el edicto permite que las viudas, pasados 17 meses de la muerte del marido, se casen con quien quieran. Todo esto no tiene antecedente; no ya entre los talibán sino entre las tribus afganas en general. Las viudas han de casarse con el hermano del muerto por tradición (aunque no lo deseen ni ella ni él), llegando a producirse casos verdaderamente surrealistas; casos como el de Khadija.
El matrimonio de Khadija con su primo había sido concertado al nacer, según despuntaba el siglo XXI, y celebrado cuando ella tenía seis años y él, quince. Khadija sería desvirgada al alcanzar la pubertad. La familia vivía en la sureña provincia de Helmand -territorio indiscutiblemente talibán- y el vendaval de la guerra arreciaba con fuerza. Uno de los frecuentes bombardeos americanos contra la insurgencia mató a una niña de ocho años: era la hermana pequeña del marido. Este, por fuerza, hubo de unirse a los talibán para vengar su muerte, pero sólo encontró la suya propia: los yihadistas no tardaron en devolver su cuerpo acribillado a balazos, con el hombro arrancado de cuajo por un disparo.
Khadija, entonces, hubo de casarse con el segundo hermano de la familia. Este, al contrario que el primero, era un policía que luchaba contra los talibán. No es infrecuente que en guerras como esta, las familias, siempre numerosas, tengan miembros luchando en uno y otro bando. El policía era famoso por su bravura guerrera, y en el hogar era un hombre tolerante: no exigía que Khadija vistiera con burka. Ella se enamoró de él. Pero la guerra no perdonaba ni a los enamorados y, un mal día, un artefacto colocado en la carretera voló al célebre policía por los aires. Los talibán celebraron su muerte sacrificando ovejas y distribuyendo la carne por el barrio. La familia huyó, su casa fue incendiada, y Khadija hubo de casarse con el tercer hermano; para gran dolor de este, que pensaba desposar a su propia enamorada. Aun así, Khadija y él pronto se hicieron amigos, aunque sus labios jamás cruzaran un solo beso. Él no tardó en encontrar trabajo como intérprete para los occidentales. Los talibán solían llamar a su teléfono para decirle que iba a morir.
Khadija, a esas alturas, tenía 18 años y había estado casada tres veces.
Los verdaderos motivos del cambio
Con el edicto, los talibán parecen confirmar un giro de 180 grados respecto a sus pasadas histerias teológicas. Aunque no está de más recordar que las niñas afganas de 7 a 12 años todavía no pueden ir a la escuela, y que una mayoría de mujeres ha sido excluida de sus trabajos, el cambio es patente. Sólo queda preguntarse: ¿cuál es el motivo?
El primero es la pobreza extrema, que ha convertido el país en un hormiguero de desplazados internos (es decir, refugiados de guerra dentro de las propias fronteras). En la mismísima Kabul, uno puede encontrarse con un chico de doce años, despeinado, macilento y arrebujado en un chándal oscuro, tratando de encontrar algo valioso en la basura arrojada a la cuneta, cuidando de no pincharse con las jeringuillas semienterradas en el detritus. Ante esto, una de las formas que muchos afganos depauperados han encontrado de mitigar su miseria es vendiendo a sus hijas: el afamado "precio de la novia" les permite pagar deudas, mantener a sus familias y, de paso, reducir el número de bocas a alimentar. Es posible que la venta de hijas haya alcanzado cotas excesivas, incluso para los talibán.
Tradiciones reaccionarias
El segundo motivo -y esto es crucial- es que, con la victoria talibán, aquellas ayudas occidentales que habían mantenido a flote el país durante veinte años se secaron súbitamente. Y el nuevo gobierno necesita reactivar la ayuda humanitaria si no quiere enfrentarse a una catástrofe social, que podría desatar futuras revueltas contra su dominio.
En suma, queda claro que si los talibán han reconocido la existencia de la mujer en un país de tradiciones tan reaccionarias como es Afganistán, es porque quieren que el país logre sobrevivir a los estragos de la guerra; y con él, su propio gobierno.
Pero también queda clara otra cosa, una que ha sido evidente a lo largo de toda su historia: en Afganistán, Kabul puede promulgar todos los edictos que desee, que ninguno hará demasiada mella en las pétreas tradiciones que rigen los kishlaks del medio rural.

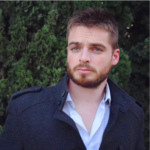

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.